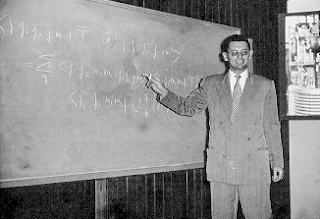Si hacemos caso a ciertas tesis filosóficas, tendremos que admitir que la Universidad Nacional, como otras cosas en esta vida, tiene una razón de ser. También es razonable aceptar las tesis filosóficas que afirman el constante cambio de nuestro entorno. La sociedad, como parte del mundo también cambia. Buscar caminos para entender las relaciones entre la Universidad y la sociedad, ambos cambiantes, es una tarea compleja.
La cuestión suele resurgir con mayor fuerza en tiempos de crisis, de problemas. La década de los 70 fue una década por demás turbulenta no sólo para la Universidad Nacional, sino para muchas universidades públicas del país. A continuación les presentamos uno de tantos artículos que reaccionaron ante aquellos sucesos que no sólo trastornaron sino que ultrajaron la vida universitaria en aquellos años. Comparativamente, después del 1999-2000, pareciera ser que nos ha tocado vivir una época más bien tranquila para la Universidad. ¿Qué sentido tiene enojarse entonces por la okupación del Auditorio Justo Sierra y otros espacios universitarios? ¿Por qué incomodarse con paros de actividades que si bien son impuestos por una minoría son de una duración “inofensiva”?
Así, antes de comenzar la compleja tarea de entender el lugar de la Universidad Nacional, podemos comenza preguntándonos, como Gastón García Cantú lo hacía en 1973:
1. Los delincuentes, en la Universidad, no pueden ser, ni un día más, impunes ante la Ley.
No se trata de desafueros cometidos por jóvenes, sino de actos tipificados en nuestra legislación penal.
La diferencia anterior es importante: la gran mayoría de los universitarios estudian e investigan y hacen uso de sus derechos civiles, en su casa de estudios, sin transgredir ley alguna.
El presente semestre académico no ha sufrido alteraciones. Salvo casos lamentables y reconocidos, los profesores e investigadores cumplen sus deberes.
La Universidad no tiene problemas que los propios universitarios no puedan resolver.
Ahora como en el pasado, podemos demostrar, a quien desee conocer la vida universitaria, que el compromiso contraído con el país y con la conciencia de cada uno, se cumple en la medida de la capacidad personal y en relación a los medios económicos disponibles.
En cuanto institución, la Universidad de México sigue siendo, como ayer, nacional por los fines en que se apoya: educar, investigar y difundir la cultura.
No obstante, la Universidad es objeto de una violencia generalizada.
Los hechos recientes son éstos:
a) Asaltos personales en la Ciudad Universitaria y en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, por grupos extraños a la institución.
b) Ocupación de la Facultad de Medicina por quienes fueron reprobados en el examen de admisión. La Universidad no rechaza a los que desean inscribirse. No hay criterios clasistas en la elección del alumnado.
c) Amenazas, asaltos, injurias e invasión de oficinas administrativas por jóvenes de las llamadas preparatorias populares pretendiendo incorporar sus centros sin acatar, en ninguno de sus artículos, el reglamento respectivo.
d) Venta de drogas, no sin extorsión y amenazas, en el campo universitario. Los narcotraficantes han encontrado refugio en la Ciudad Universitaria y en los planteles de enseñanza media para sus actividades criminales.
e) Ostentación de armas de fuego, disparos a mansalva con el fin de amedrentar a estudiantes y profesores.
f) Ocupación de las cafeterías por sujetos extraños a la Universidad, constituyendo verdaderas guaridas de hombres y mujeres.
g) Tentativa de secuestro del rector y sentencias de muerte a maestros y estudiantes que han denunciado los actos delictivos de grupos procedentes de Sinaloa.
Lo que se pretende con todo ello es configurar a la Universidad como una institución al margen de la ley y, a los universitarios, como incapaces de gobernar su casa de estudios.
2. En la Universidad no confundimos autonomía y extraterritorialidad. Jamás, autoridad alguna, ha declarado que la libertad de cátedra ampara actividades antisociales. Nunca, ni hoy ni en el pasado, se ha afirmado que los universitarios pertenezcan a un orden legal distinto al de la República.
Los universitarios no han dicho que la liberta de pensamiento, de reunirse o expresarse estén en riesgo si las leyes se aplican a quienes delinquen.
La confusión, si la hubiera, ha partido de los que están comprometidos en diversas fechorías. Tratan de encubrir sus delitos con una supuesta conducta revolucionaria, que nada tiene en común ni con las ideas ni con las aspiraciones de los que desean o proponen cambiar el actual estado de cosas en el país.
Delito e ideología no son sinónimos.
Los actos propios de los delincuentes: robar, asaltar, amedrentar, amenazar de muerte, disparar, vender estupefacientes,
retener para beneficio privado o de grupo los bienes universitarios, no son actividades, en parte alguna del mundo, afines a la actividad política.
3. ¿Qué ocurre en esta aparente confusión?
Los grupos a quienes se les ha otorgado impunidad tratan de que se acepte que son los mismos estudiantes de 1968. que el porrista de hoy fue el luchador de ayer; el bandolero, el mismo que el brigadista, el que exigía la derogación del 145 y el 145 bis y el cese del Jefe de la Policía, idéntico al que, ahora, coacciona para obtener dinero o vender drogas.
Confundir es parte de una política represiva. Crear el caos donde se hacen esfuerzos diarios por superar el destino afín a un programa de sometimiento de los verdaderos universitarios.
Los delincuentes han realizado una labor que ni la más corrompida policía, ni los miles de soldados que ocuparon la Universidad en septiembre de 1968, hicieron: disparar contra los edificios para humillar a la Institución, vejarla simbólicamente;
anunciar que no hay límites para sus actos.
4. En 1968, Javier Barros Sierra luchó porque los fines y alcances de la autonomía no fueran ignorados ni desvirtuados. Libró su empeño dentro y fuera de la Universidad. Distinguió, sin equívocos, al estudiante del provocador; al estudiante del delincuente policiaco. Su denuncia no sólo es una de nuestras mejores páginas políticas, sino severa advertencia ante el peligro de que la Universidad, por incomprensión y olvido del gobierno y los universitarios, desaparezca como institución educativa.
En 1972, Pablo González Casanova no transigió al conminársele para convertirse en cómplice del Ministerio Público. Aclaró, oportunamente, que la Universidad no estaba al margen de nuestro Derecho positivo. No confundió al universitario con el delincuente. Sus denuncias respecto de las agresiones a otras casas de estudio contribuyen al esclarecimiento de problemas nacionales irresueltos. Su renuncia contiene un programa universitario que sólo los universitarios podrían realizar.
En 1973, Guillermo Soberón ha denunciado lo que se pretende que satisfaga el rector y declarado, una y otra vez, que la Universidad no está al margen de las leyes vigentes; que el acatamiento de la ley, que no está en manos de los universitarios hacer cumplir, está convirtiendo a nuestra casa de estudios en refugio de delincuentes. En tales condiciones, he reiterado el rector, la Universidad no puede sobrevivir como institución docente.
Habría sido fácil para el rector, si pudiera prescindir de sus valores morales, decir sí a lo que se le exige; aceptar lo ilícito; admitir a los reprobados; incorporar centros marginales; legitimar lo indebido.
Decir no, era elegir el camino en que abundarían injurias, amenazas personales y calumnias.
Cuando el ejemplo más frecuente está en aceptarlo todo para acomodarse en la situación presente, rechazar y resistir era lo difícil; pero también es lo universitario. Se afirma que el rector se rodea de
porros; que los emplea; los usa, los manda. El hecho de que sean precisamente bandas de forajidos los agresores, demuestra que no ha aceptado ni transigido en lo que le piden. Los delincuentes atacan ahora, como en 1968 y 1972, porque no son reconocidos; porque se les ha señalado y consignado ante las autoridades judiciales.
La Universidad tiene conflictos que no derivan de su actividad, sino de la que se le impone desde afuera. Los problemas universitarios, muchos de los cuales incluyen la deslealtad, el espionaje, la delación, la irresponsabilidad y el abandono de funciones, pueden resolverse uno tras otro, pero…
¿Cómo luchar contra sujetos armados y enloquecidos por las drogas?
¿Cómo evitar los actos para los que están amparados, hagan lo que hagan?
¿Cómo defender una institución universitaria: armando a los estudiantes; organizando a los profesores en guardianes del orden?
¿Cómo impedir la venta de drogas en el
campus universitario?
¿Cómo proteger a lo jóvenes del amedrentamiento del que son víctimas?
Lo ocurrido en 1968 ha ido en aumento hasta reventar en las últimas horas.
Estudiar bajo amenazas es difícil. Investigar, en tales condiciones, más difícil aún. Perseverar, a pesar de todo, en la obra propia de la cultura, una hazaña intelectual.
Nadie, en lo personal, y ninguna institución en lo colectivo, merecen ese trato de los encargados, por ley, de cumplir y hacer cumplir las leyes.
¿Se desea que el rector Guillermo Soberón renuncie?
¿Se pretende transformar la Universidad?
¿Se ha decidido que el delincuente muestre a miles y miles de jóvenes cuál es el verdadero estado legal de su país?
¿Qué se espera de la Universidad para que así se la humille y quebrante?
¿Se aspira a abolir la crítica social?
¿Se busca castigar en la joven generación sus ideales de mejorar la vida de México?
¿Se prefiere una Universidad sumisa, silenciosa, acrítica, desnacionalizada, autónoma sólo en apariencia?
De ser así, no servirá más para crear una nación verdaderamente independiente.